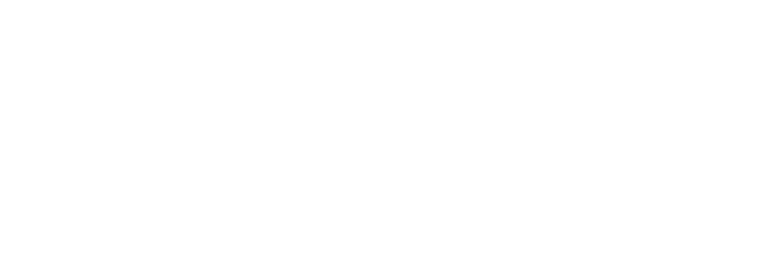Más que nunca, esta generación denota la ausencia de padres discipuladores de sus hijos. Las situaciones que vivimos hoy como sociedad son complejas y de larga data. No es el resultado de unos pocos años. A mi criterio, esto es el resultado de, por lo menos, dos a tres generaciones.
Sí, sé que siempre hubo excesos, rebeldía y violencia, pero me atrevo a decir que así, tan “corporativamente”, como sociedad moderna nunca antes tuvimos una generación tan desatinada, confundida y desvalorizada, tan cosificada, consumista e inmoral. No me refiero a países del “tercer mundo” solamente, me refiero a Occidente en general.
El proceso, creo yo, se empezó a gestar de manera más evidente al final de la Segunda Guerra Mundial. Durante esa guerra, como la mayoría de los hombres fueron al frente, las mujeres empezaron a trabajar fuera del hogar para suplir la mano de obra masculina y, por ende, por lo apremiante de la situación, los niños crecieron solos, sin sus padres, que, en su mayoría, fueron a la guerra, y sin sus madres que, al no estar papá y al verse obligadas a trabajar fuera del hogar, descuidaron la educación de sus hijos.
Terminada la guerra, millones de niños quedaron huérfanos y esposas viudas, además de los padres que perdieron a sus hijos, y el mundo Occidental estaba devastado económica, moral y espiritualmente.
Al final de la guerra, ya las industrias descubrieron el gran potencial laboral de las mujeres, y el sistema, lentamente, las fue quitando de sus hogares. Ya no hacía falta que estén tanto en sus casas, ya que la tecnología facilitaba su trabajo; se inventaron lavarropas, planchas, lavavajillas, el consumismo empezó a florecer, las exigencias de tener más cosas, los televisores remplazaron el cuidado de los hijos por parte de los padres, y todo esto llevó a que los esposos, por las largas horas fuera del hogar, se vieran menos y estén separados emocional y físicamente, así también sucedió entre padres e hijos.
El consumismo crecía, la secularidad avanzaba, pues en medio de tanto “confort” y trabajo no había tiempo de cultivar la espiritualidad, y las familias se iban alejando cada vez más de los valores cristianos, ya que Occidente es mayoritariamente cristiano. Así, al salirse cada vez más de esas normas, que en cierta medida controlaban la primera mitad del siglo 20, ya la gente estaba vulnerable a todo lo que el sistema del mundo podría ofrecerle, y lo hizo.
Se empezaron a corromper la música, el arte, el cine, la educación. Cada vez más se arrinconaban los valores bíblicos y una generación tras otra crecía con una conciencia más cauterizada que la anterior. La promiscuidad creció, el libertinaje también; la inmoralidad, la forma de divertirse, etc., fueron socavando lo que era la base moral de generaciones pasadas: el cristianismo.
Por supuesto que la cosa no pararía ahí, se llegaría al nivel del cual el profeta Isaías advirtió a una generación igual a la actual diciendo en Isaías 5.20-23: “¡Ay! De a los que lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz… ¡Ay! De los que son sabios en sus propios ojos… valientes para mezclar vino… que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho…”, y les dijo las consecuencias: “la raíz de ellos será podredumbre y su vigor se desvanecerá como polvo” (Isaías 5.24).
El Señor sigue aún hoy llamando a un remanente que le crea más allá de sus luchas y dice: “Volveos a mi reprensión; he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras” (Pr 1.23).