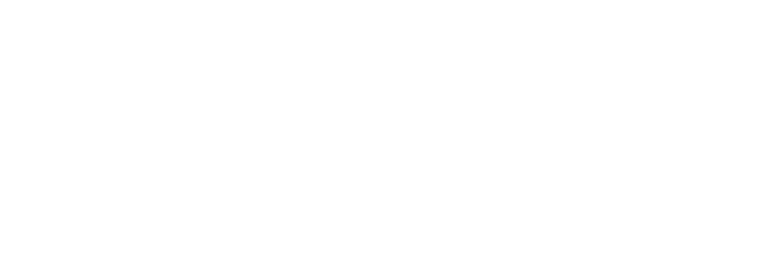La Biblia nos dice que Jesús, a más de salvarnos, nos vino a mostrar quién es el Padre:
“…¡Los que me han visto a mí han visto al Padre! Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre?… Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí” (Jn. 14 7-10).
Conocemos quién es realmente Dios al conocer a Cristo.
Muchas de las parábolas que Jesús enseñó tenían como fin mostrarnos el carácter del Padre. Una de las más famosas, la del hijo pródigo, nos habla de un Padre cobertor, respetuoso de nuestras decisiones, proveedor, reconciliador; pero, a más de esto, misericordioso y lleno de gracia.
Quien no conoce a Dios como Padre, aún no lo conoce en esencia. Digo esto porque muchos ven a Dios más como juez, jefe, inalcanzable, y hasta tirano, pero Él es, básicamente, un Padre.
Esta parábola, la del hijo pródigo, está precedida por dos anteriores que nos hablan de la oveja perdida (capítulo 15 1-7 de Lucas ) y la moneda perdida (Lc.15 8-10), para luego concluir con la del hijo pródigo. Están relatadas a los publicanos y pecadores, personas despreciadas por los religiosos como los fariseos y escribas, que se creían mejores que los demás y juzgaban a Jesús como un hombre que se juntaba con la escoria de la sociedad. Estaban llenos de autosuficiencia y falsa moral, propias de los que profesan una religión sin realmente practicarla ni conocer a Dios.
Jesús, al relatar estas parábolas, estaba diciéndoles, por un lado, a los pecadores, que, si se arrepienten y regresan a Dios, este les recibiría con los brazos abiertos y les perdonaría y restauraría y, por otro lado, a los fariseos, que les mostraría la verdadera actitud de un cristiano y la de Dios Padre, que es la de ser perdonador y amoroso, dispuesto a recibir al pecador arrepentido y tener compasión de él.
Jesús relata en estas tres parábolas que, cuando uno se arrepiente, Dios no le recibe con una lista de reclamos, sino que le perdona y hay “gran gozo” en encontrar al perdido.
En la parábola del hijo pródigo nos habla de un hijo rebelde, que dejó la casa del padre para vivir como a él se le antojaba. Por supuesto que eso obedecía a una profunda rebeldía e ingratitud hacia su amoroso y protector padre. Pero, como casi siempre ocurre, una vez que ese hijo rebelde empieza a ver los efectos de su pecado y a pagar las consecuencias, “vuelve en sí” y regresa al lugar de donde nunca debió haber salido, a la casa del padre.
Él ya no se creía digno de ser llamado hijo, pero el padre, con su gran amor, no vio las cosas así, sino que lo recibió en amor y lo restauró a lo que era, un hijo. Le dio un anillo, símbolo de autoridad, una túnica, símbolo de cobertura, una sandalia, símbolo de testimonio y mató un cordero para festejar con él haciendo fiesta. El cordero simboliza a Cristo, quien pagó por nuestros pecados, como el mayor símbolo de amor y restauración de Dios hacia un mundo rebelde. (Juan 3 16).
Esta parábola no es más que la historia de todos los seres humanos que se han alejado de Dios, pero que siempre tendrán un Padre amoroso esperándoles para restaurarlos, si se acercan a él arrepentidos, a través de su único mediador, Jesucristo:
“Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. (Juan 14 6).