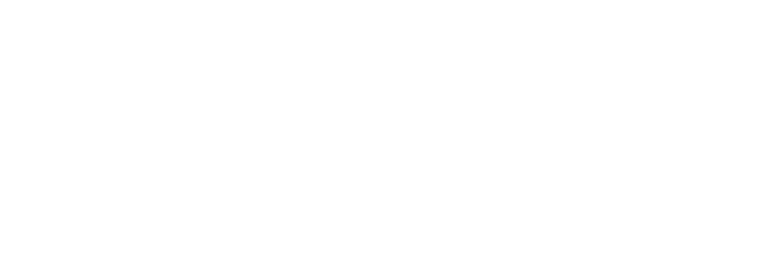La mujer tiene un destaque y un papel importante en toda la Biblia, más que en ningún otro libro sagrado.
El hombre y la mujer fueron creados ambos a la imagen de Dios (Génesis 1.27).
Tienen la misma capacidad intelectual y física, y ambos tienen las mismas promesas de salvación, propósito y galardón.
El apóstol Pablo nos dice que en Cristo ya no hay varón o mujer, esclavo o libre, sino que todos son uno y lo mismo para Dios (Gálatas 3.28).
El pecado hizo que Dios establezca autoridad para que haya orden, ya que el pecado trae desorden y, en ese contexto, establece roles para ambos. El hombre, por designio de Dios, sería la cabeza, la mujer su ayuda idónea (Génesis 3.16). El que una persona ejerza autoridad sobre otra no la hace superior. Un juez o cualquier autoridad pública tiene más autoridad que un ciudadano común, pero eso no significa que esa autoridad pública valga más que el ciudadano o que el ciudadano valga menos que la autoridad; son, sencillamente, roles y funciones en un estado de derecho. Ambos tienen valores intrínsecos como personas y tienen derecho de respeto, buen trato y dignidad.
Para evitar abusos contra la mujer (que de hecho hubo y hay en todas las épocas y lugares por causa del pecado), Dios ordena al hombre amar a la mujer como a él mismo. También hace lo mismo con la mujer, instándole a amar y a honrar al hombre (Efesios 5.28).
Como consecuencia del pecado, el hombre se volvió egoísta y manipulador. A causa de su fuerza física, sometió cruelmente a la mujer y, desde ahí, podemos ver todos los abusos e injusticias, maltratos y dolor que ha pasado ella a lo largo de toda la historia.
Gracias a las leyes establecidas por Dios al pueblo de Israel, la mujer tuvo una cobertura y un rol honroso en el pueblo de Dios, más que en ninguna otra civilización. Ya en el Nuevo Testamento Jesús restablece lo que era desde el principio, lo que era la verdadera voluntad de Dios: que el hombre tenga una sola esposa y le sea fiel a esta. Incluso fue más allá y advirtió al hombre que, si codiciaba a una mujer que no fuera su esposa, pagaría las consecuencias de su pecado (Mateo 19.3-10; 5.27, 28).
Dios luego usó al apóstol Pablo para que escribiera las leyes con respecto del trato que un hombre debería dar a su mujer. En Efesios 5.25-28, 31 nos dice que el hombre debe «amar a su mujer como Cristo a la Iglesia», que dio su vida por ella (un amor sacrificial que esté dispuesto a morir por ella), que se entregue íntegramente a su esposa para servirla, santificarla, purificarla, que la ame como a sí mismo y que esté dispuesto a dejar todo para estar con ella (31). Y en Colosenses 3.19 ordena «amarla y no ser áspero con ella». Ese es el ideal de un hombre espiritual, maduro en la fe y con el carácter de Cristo.
A la mujer pide Dios que esté sujeta a su esposo (Efesios 5.25), sin embargo en el versículo 26 no le pide al hombre que la sujete, sino que la ame. Pero antes, (en el verso 21) instruye que todos nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. O sea, no se trata de que la mujer se sujete al esposo ciegamente, sino que su marido también se sujete a ella en el temor de Dios. La instrucción es clara: «Sométanse unos a otros en el temor de Dios».
La sujeción de la mujer al marido es una respuesta a ese amor sacrificial y entregado hacia ella. Como Sara que llamaba «señor» a su amoroso esposo Abraham (1 Pedro 3.6). Sara honraba a su marido de esa forma porque entendía y vivía un amor íntegro hacia ella, un amor que la proyectaba, beneficiaba y dignificaba. Un amor entregado y puro que solo buscaba el bien de su pareja.