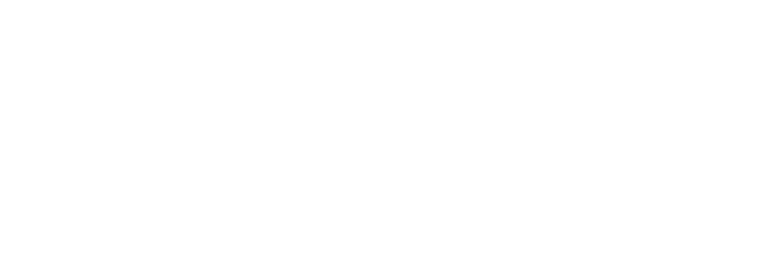“Si tanto creen y tienen fe en su Dios, ¿por qué no se reúnen en sus templos a orar? ¿O tienen miedo de contagios?”.
Este es el desafío que plantean los ateos a los creyentes para “demostrar” que no tienen verdadera fe en su Dios.
Esos tipos de desafíos, como juntarse a orar en medio de una cuarentena y no contagiarse o tomar un veneno para “demostrar” que tu fe es verdadera y tu “Dios” existe, yo lo llamo el “desafío luciferiano”. Es ya viejo, no tiene nada de novedoso, data desde el mismo Edén y se ve en el Nuevo Testamento en la Tentación de Cristo, durante su ayuno de 40 días en el desierto (Mateo 4.1-11).
Satanás arranca sus tres tentaciones con el desafío: “Si eres el hijo de Dios…”, luego lo pone la prueba, hasta que en el desafío de tirarse desde el pináculo del Templo para que los ángeles aparezcan milagrosamente y lo tomen en el aire para bajarlo intacto (4.5), Jesús le dice al tentador: “Escrito está: No tentarás al Señor tu Dios”. Satanás no solo tomó un pasaje bíblico (Salmo 91.11,12 justamente el capítulo que más usamos los cristianos en este tiempo de prueba) sino que también tomó una vieja tradición judía de que el Mesías “demostraría” que era tal cuando se lanzara del pináculo del Templo de Jerusalén y los ángeles lo sostuvieran y lo bajaran intacto. Ahí confirmaría que era el Mesías y todos creerían.
Satanás hizo lo mismo que hoy están haciendo los ateos para, supuestamente, “demostrarles” que Dios existe y ellos puedan creer. “Si existe su Dios, ¿por qué no oran a Él y que desaparezca esta plaga? Vayan a los hospitales y oren y que se sanen todos, y vayan sin equipo de bioseguridad, si de verdad su Dios existe, ¡así todos creeremos!”.
Jesús, si hubiera querido, podría haber hecho con éxito lo que Satanás le pidió, pero Él no haría algo así, por varias razones: No era el plan divino revelarse de esa manera al mundo, el plan era la Cruz (1 Co 1.18); Él no estaba sujeto a los caprichos del diablo (ni de los incrédulos); las cosas no son como uno quiere que sean sino como Dios quiere que sean. Y así, podemos dar una lista de motivos.
Pero el pasaje que nos muestra la verdad de la condición del corazón del ser humano sin Dios y cierra el círculo está en Lucas 16.19-31, “Lázaro y el rico”. Jesús nos relata que murió un hombre avaro y rico y también un mendigo llamado Lázaro. En el tormento en el cual se encontraba el hombre rico en el más allá, ruega desde su lugar de condenación a Abraham, que estaba en el paraíso con Lázaro, que haga resucitar a Lázaro y que este vaya a predicar a sus hermanos aún vivos, para que después de muerto no vengan a ese lugar de tormento, ya que si Lázaro resucitaba e iba a hablarle a sus incrédulos hermanos, estos creerían y se salvarían. La respuesta de Abraham es reveladora: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto” (Lc. 16.31).
La enseñanza es clara: el que se niega a escuchar, creer y obedecer a la Palabra de Dios, no creerá aunque vea algo tan insólito como la resurrección de un muerto. Y su condición será, de no mediar arrepentimiento sincero, la misma que la del rico condenado para toda la eternidad.
La incredulidad del hombre radica en su corazón, más que en su mente. Jesús, muchas veces, denunció que por “la dureza del corazón” no creían. Como dijo R. C. Sproul, “El mayor problema para no creer en Dios es moral, no intelectual”, y esto porque el creer en Dios implicaría dejar un estilo de vida que aman: el pecado. La rebeldía del ser humano hacia Dios es intrínseca a causa del pecado.
Dios nos salva por la fe en su Palabra. Como dice 1 Pedro 1.23:
“Siendo renacidos… por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre”.
Si la Palabra de Dios no lo salva, ya nada lo hará.